Democratizar el conocimiento urbano es el paso pendiente para equilibrar el poder entre el Estado, el mercado y las comunidades organizadas. La formación de dirigencias no es un trámite: es una transformación civilizatoria.
Por Aland Castro
Urbanista. Presidente de la Fundación FEMAN y consejero del Consejo Nacional de Desarrollo Territorial.
He aprendido, después de muchos años acompañando procesos habitacionales y de planificación urbana, que la desigualdad en la ciudad no solo se expresa en los metros cuadrados o en el valor del suelo. Se expresa, sobre todo, en la distancia entre quienes concentran el conocimiento técnico y quienes carecen de acceso a él. Esa brecha —técnica, legal y financiera— estructura la relación entre las comunidades que luchan por vivienda y los aparatos institucionales del Estado y el mercado. Mientras algunos actores dominan el lenguaje y las reglas, las dirigencias sociales deben desenvolverse en un terreno lleno de tecnicismos y procedimientos diseñados para mantener el control desde arriba. Esa es una forma sofisticada de exclusión que limita el protagonismo ciudadano y desnaturaliza la democracia.
Cuando escucho hablar de “protagonismo de las dirigencias sociales” o de “corresponsabilidad en la fiscalización de obras”, pienso que el verdadero desafío no está en la voluntad, sino en la estructura que sostiene esa relación desigual. No basta con invitar a los comités de vivienda a participar: hay que crear las condiciones para que esa participación sea efectiva. Y eso solo ocurre cuando existe conocimiento compartido. No puede haber democracia sin aprendizaje, ni corresponsabilidad sin preparación.
La asimetría de poder como límite de la participación
He visto a decenas de comités de vivienda enfrentarse a constructoras, entidades patrocinantes o municipios con absoluta desventaja. No por falta de compromiso o inteligencia, sino por ausencia de herramientas. En muchas reuniones, las palabras “plano”, “DS49” o “plan regulador” funcionan como un muro invisible, separando a quienes manejan el conocimiento de quienes solo pueden confiar o resistir. Esa es la asimetría de poder que vacía la democracia: impide la fiscalización real, bloquea la incidencia y reduce la participación a un ritual sin consecuencias.
Formación como transformación estructural
Por eso defiendo la idea de institucionalizar un proceso de formación obligatoria y certificada para las dirigencias de los comités de vivienda, entendiendo que la democracia requiere conocimiento compartido para ser efectiva.
No se trata de una política sectorial, sino de un paso civilizatorio: transformar la participación en una práctica con capacidad de incidencia real.
Esta formación debe ser pública, sistemática y rigurosa. Un espacio de aprendizaje colectivo que otorgue herramientas técnicas, normativas y de gestión a las dirigencias sociales. No hablamos de un taller simbólico, sino de un curso de tres meses de duración, con contenidos prácticos, asistencia obligatoria y evaluación final. Una escuela de dirigencias sociales descentralizada, que no excluya sino que habilite, que no burocratice sino que empodere.
Contenidos y coordinación institucional
El proceso debe incluir desde la comprensión del marco normativo (DS49, Ley General de Urbanismo y Construcción, Ley de Aportes al Espacio Público), hasta la lectura de planos, la gestión social y administrativa, la transparencia y la rendición de cuentas. El objetivo no es producir “representantes” pasivos, sino interlocutores válidos, capaces de dialogar de igual a igual con arquitectos, funcionarios, ingenieros o políticos.
La coordinación debería recaer en el Centro de Estudios del MINVU, en alianza con las universidades públicas, institutos y centros de formación técnica del Estado, para asegurar un estándar de calidad y presencia territorial. La red educativa estatal tiene el deber de acompañar los procesos de democratización del conocimiento urbano, y esta es una oportunidad concreta para hacerlo.
Un derecho financiado por el Estado
El Estado debe financiar íntegramente este proceso, cubriendo traslados, alimentación y justificación laboral de los participantes. No se trata de un beneficio, sino del reconocimiento institucional al rol político y social de las dirigencias. La formación de líderes populares no es un gasto: es una inversión directa en la democracia y en la eficiencia de la política habitacional. Ningún programa de vivienda puede sostenerse sin dirigencias preparadas; la formación es parte del derecho a la ciudad.
Democratizar el conocimiento urbano
Formar dirigencias sociales no es solo una cuestión práctica. Es un acto político de redistribución del poder. Democratizar el conocimiento urbano significa construir ciudadanía con capacidad de incidencia. Significa que las organizaciones de base puedan cuestionar, proponer y fiscalizar desde el saber y no solo desde la experiencia. Significa romper con el monopolio del lenguaje técnico que ha marginado históricamente a los sectores populares del diseño y la gestión de sus propios territorios.
De la participación simbólica al poder real
Si queremos que la política de vivienda se construya desde abajo, debemos dotar a ese “abajo” de las herramientas necesarias. La participación sin conocimiento es subordinación. La formación es el puente entre la voluntad y la corresponsabilidad; es la condición para que la participación deje de ser decorativa y se convierta en poder efectivo.
Estoy convencido de que la formación obligatoria de las dirigencias sociales es el cambio estructural que permitirá democratizar la gestión habitacional y urbana en Chile. Porque no basta con abrir la puerta de la participación: hay que entregar las llaves del conocimiento. Solo así las organizaciones podrán hablarle al Estado y al mercado sin intermediarios.
Solo así el protagonismo social dejará de ser un discurso y se transformará en una práctica cotidiana de poder popular y democracia urbana.
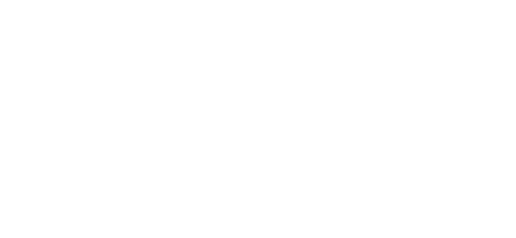

Excelente columna, una visión completamente distinta a lo expuesto por los entendidos en la materia.
Es una mirada fresca y de un ángulo nuevo, asertiva y fiel a la real desigualdad.